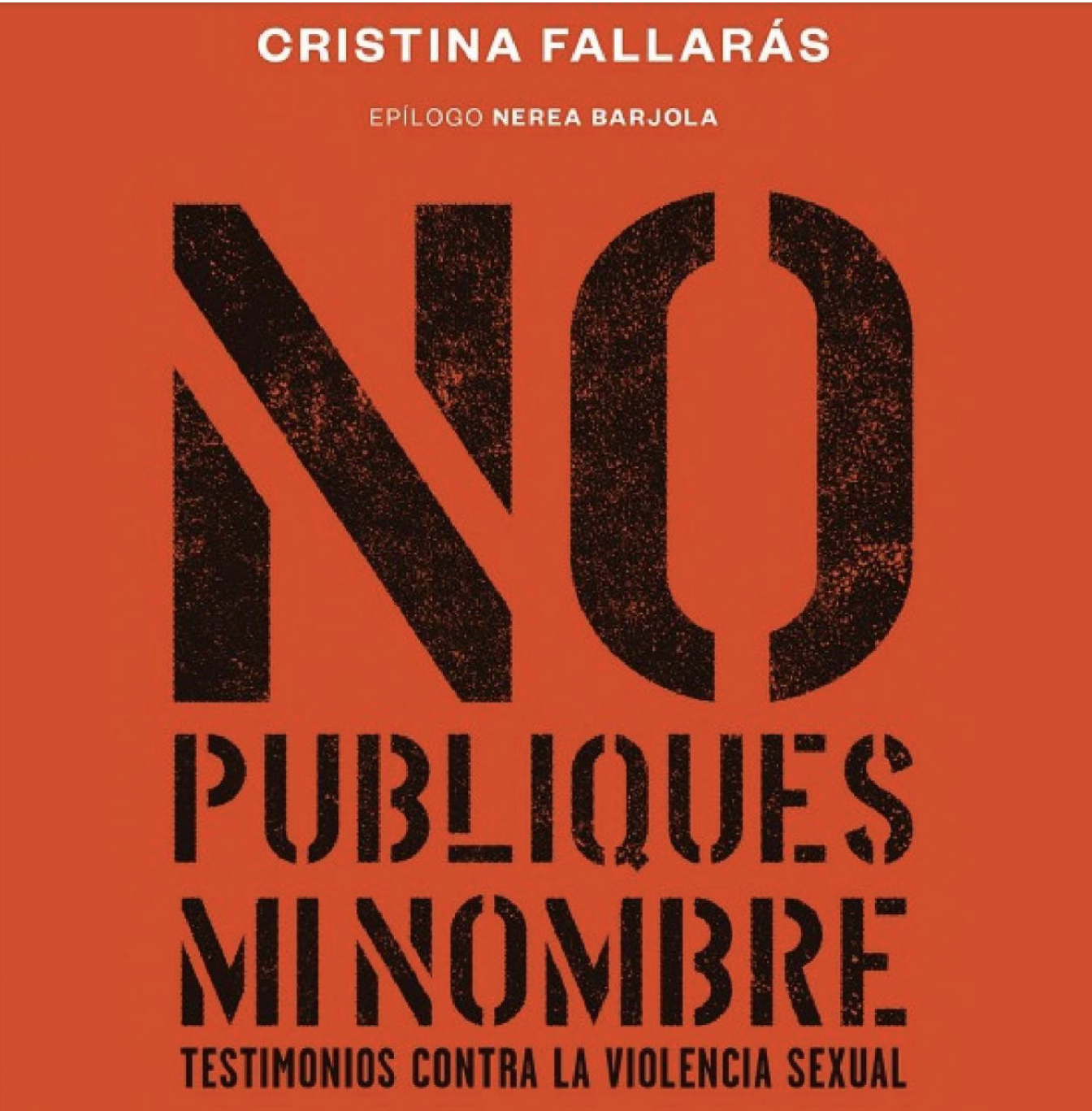Un grupo de alumnxs de la Carlos III de Madrid prueban, una vez más, todo el camino que queda por recorrer en esa lucha contra la desigualdad; la que atraviesa cualquier campo y que es camaleónica en los más ínfimos detalles.
El estudio, que tiene por objeto de estudio el origen de nuestros gustos musicales, cuenta, bajo sus propias palabras, con el objetivo de “abordar la compleja intersección entre la música, la cultura, las cuestiones de género, la procedencia geográfica y los formatos y contextos de escucha en la sociedad contemporánea, destacando la influencia del mercado global en la prevalencia de ciertos géneros musicales y la posibilidad de una educación musical inclusiva”.
El mismo no solo se ciñe al campo del feminismo, sino también a otras como la decolonización y racialización, arqueología de medios y ecología. Acotando a las cuestiones de género y tomando como referencia Una breve aproximación al canon musical en la educación desde una perspectiva de género de María Paz López-Peláez, se cita a la autora en párrafos – cual mandamientos en la lucha del patriarcado – donde especifica que “la concienciación en el alumnado es una necesidad primordial, haciendo visible la opresión y el carácter de monocultura masculina y blanca que existe”. “Sembrar la posibilidad de que los propios alumnos cuestionen las normas establecidas por dicho canon”, teniendo en cuenta que éste “no sólo se trata de las cuestiones de género, sino que también entran en juego cuestiones económicas y raciales”, prosigue.
“Las obras y los artistas que forman parte del canon son seleccionados por los grupos de poder de la sociedad, por lo que el canon no es neutro, objetivo ni universal (López-Pelaez, 2013)”, afirman. Asimismo, se remarcan factores histórico-culturales como que “la mujer empieza a obtener el derecho de acceder a la cultura y a la producción cultural a finales del siglo XIX y principios del XX (Fendler, 1997), por mucho que antes de ello ya se contase con mujeres que cuestionaban la sociedad patriarcal en la que aún vivimos. Aún así, las compositoras han sido sistemáticamente excluidas de la historia de la música, incluso aquellas nacidas en el siglo XX, a pesar de comenzar a gozar (supuestamente) de este derecho al acceso cultural. Esto se debe a la expectativa por parte de la sociedad patriarcal con la que carga la mujer del momento, de dedicarse únicamente a las tareas domésticas una vez que esta se casara y tuviera hijos (Soler Campo, 2016)”.
Más apuntes violetas
La muestra añade una encuesta en la que, de entre lxs 26 alumnxs que forman parte de ese curso académico, “el 73% escuchamos de media más artistas masculinos que femeninos en contraposición al 26% cuyo repertorio musical está coronado por artistas femeninas”; agregando, además, “que únicamente un 1% de nuestros estudiantes parecen escuchar música interpretada por artistas de género no binario”.
Una de las primeras hipótesis en la que se basan para desgranar esa teoría es en el concepto de “culturología” acuñado por el semiólogo Yuri Mijáilovich, que, en la misma línea que la previamente mencionada López-Peláez, “responde al hecho de que cada cultura, desde una aparente neutralidad y objetividad, decide lo que ha de ser preservado o aquello que, por el contrario, puede ser olvidado (Lotman, 2000)”.
A ello le añaden otros puntos de vista desde el campo sociológico, como el Aníbal Quijano, quien “apunta que la cultura occidental a menudo trabaja con pares de elementos opuestos (Quijano, 1993), conteniendo siempre estos binomios un elemento positivo frente a uno negativo (civilizado primitivo, hombre-mujer, blanco-negro, Oriente- Occidente, etc). Una teoría que, unida al pensamiento de Michel Foucault, para quien la imagen o representación de algo se crea a partir de las palabras, nos enseña cómo el discurso ha sido siempre dominado por el elemento preponderante”.

La revisión crítica histórica también está presente, poniendo sobre la mesa hechos como que “la mujer que, al no ser históricamente considerada como un sujeto autónomo y dotado de voz propia, terminó siendo apartada de cualquier actividad que requiriera algún tipo de esfuerzo intelectual, incluyendo el campo musical (Green, 1997) (…) A principios del siglo XIX, cuando las mujeres debían inclinarse obligatoriamente por estudios de canto o la práctica de determinados instrumentos musicales considerados adecuados para su feminidad (Ramos, 2003)”. Incluso en movimientos más vanguardistas, “algunos géneros musicales como el rock, el jazz o el hip-hop, han sido dominados por músicos masculinos, mientras que otros géneros, como la música clásica o la música folklórica, quizás hayan gozado de una presencia más equitativa de intérpretes de ambos géneros”.
En contraposición, creen que “la música, como forma de expresión artística, no solamente refleja las dinámicas culturales de cada época y origen geográfico, sino que también puede desafiar y transformar las normas preestablecidas. La evolución constante de la música contemporánea, donde artistas de diversos géneros desafían las expectativas y contribuyen a la diversificación del panorama musical, sugiere un cambio paradigmático hacia una mayor inclusión y equidad de género en la creación musical, además de una expansión de sus frentes geográficos”.
A modo de conclusión del apartado, declaran la necesaria e intrínseca deconstrucción que implica para el consciente colectivo, ya que “la enseñanza de la música desde una perspectiva de género no se limita únicamente a la composición. También implica examinar críticamente las letras, las representaciones visuales y las interacciones sociales dentro de la música para cuestionar y comprender cómo las percepciones de género han influido y continúan influyendo en la producción y recepción de la música actual”.
Finalmente, a toda la extensión, un servidor tiene la necesidad de añadir un breve apunte: sensibilizar a la población sobre las condiciones, el silencio y cuestionamiento al que han sido sometidas las mujeres a lo largo de la historia anima a desafiar las normas establecidas por el derecho canónico y a demostrar con hechos el por qué lucha no queda en las pausas de los estudios de grabación, sino en la consciencia de una sociedad como colectivo que promueve (y entiende) que esta lucha no solo beneficia a las mujeres, también a una futura sociedad justa y equitativa en su conjunto.