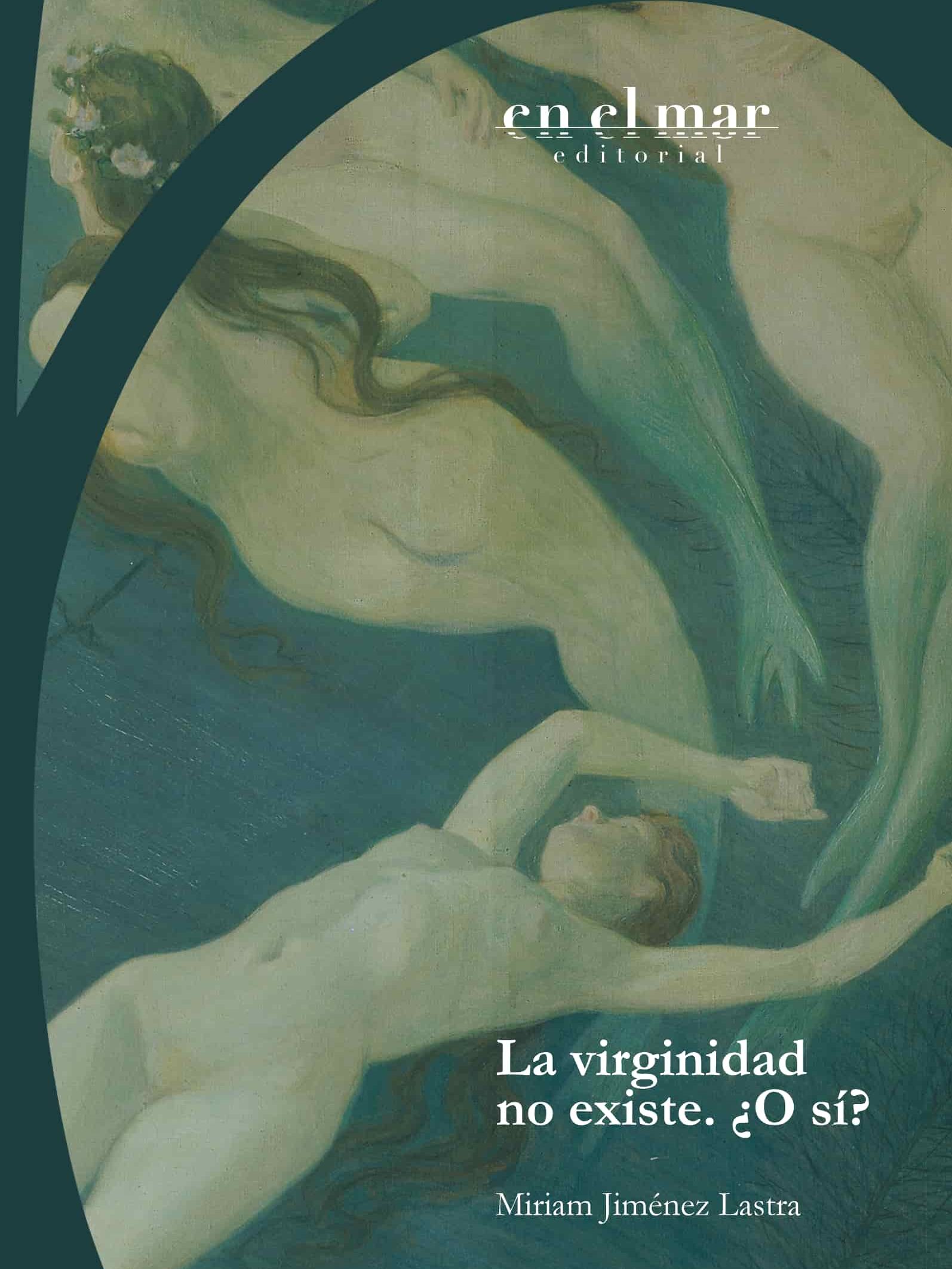Reencontrarse con amistades que no ves durante el año, asistir a las canónicas fiestas del pueblo, viajar o trabajar y derretirse bajo el sol son algunos de los escenarios que, junto a la nostalgia, caracterizan al verano.
La temporada estival nos lleva a echar la vista atrás y recordar cuando el colegio y sus ritmos se tornaban, provisionalmente, al modo “pause”, al igual que las obligaciones y los deberes. Todo ello quedaba relegado a un segundo plano e incluso podías llegar a pensar en un momento dado: “¿cómo se hacían las raíces cuadradas?”. No obstante, ese temor se esfumaba ipso facto entre chapuzón y chapuzón.

Los recuerdos atraviesan más etapas como la adolescencia. Siguiendo el estereotipo de las novelas y las películas románticas, la suma de verano + adolescencia es igual a: el primer amor de verano. Ese intenso, fugaz, caduco y, obviamente, heterosexual -aunque poco a poco esto último va cambiando-. La serie romántica de este verano ha sido, sin duda, “El verano en que me enamoré”, con el estreno de la tercera temporada. Pese a que esta apuesta engloba tramas más allá de la amorosa, hay patrones que se repiten como la primera vez sexual de su protagonista.
En este caso, resulta imposible no unir conceptos como el primer amor con la “pérdida de la virginidad», socialmente entendida como la primera vez que un pene penetra una vagina o, mejor dicho, que una vagina es penetrada por un pene. Pero, realmente, ¿qué es la virginidad y qué significa “perderla”?
Durante mi adolescencia me preguntaba si las mujeres que nunca habían tenido relaciones -por penetración- con un hombre cis, pero sí con mujeres, eran vírgenes. Del mismo modo, la primera vez que fui al ginecólogo por primera vez -en mi caso, un hombre- me preguntó si era virgen para introducir o no el instrumento de exploración a través de la vagina. ¿Por qué?

Para resolver todas las dudas, llegó a mis manos una de esas lecturas que recomiendas urgentemente a tus amigas para poder comentar. Hablo de La virginidad no existe. ¿O sí?, un ensayo necesario, en el que la socióloga y politóloga Miriam Jimenez Lastra (1997, Madrid), analiza el concepto de esta con un enfoque histórico, sociológico, crítico y feminista, apoyándose en una elaborada investigación y documentación.
Jiménez Lastra comienza su obra:
«Yo tampoco sangré cuando follé por primera vez. No lo disfruté, aunque tampoco esperé disfrutarlo. Tampoco lubriqué, por culpa de los nervios, aunque no sabía que no estaba lubricando y tampoco sabía que era por los nervios. Yo también me sentí sucia. También quería que pasara rápido. Yo también quise demostrar, aunque todavía no sé bien el qué. A mí también me dolió. A mí también me dijeron que tenía que hacerlo con el amor de mi vida. Yo tampoco entendí nunca la metáfora sobre que mi vagina era una flor que se podía marchitar.»
Así, la autora desmonta a través de sus páginas “el gran mito”, que no deja de ser un constructo social, y lo hace poniendo de manifiesto el androcentrismo en las instituciones de poder tradicionales: ciencia (conocimiento) y religión. Ambas han servido de herramienta para expandir el miedo y tejer la culpa en las mujeres que viven su propia sexualidad, dividiendo entre “virgen”- santa (madre) y “puta”- mala. Abordado desde una perspectiva feminista y poniendo el foco en la brecha de género que engloba “la virginidad”, la autora elige conscientemente simbolizar la tradición patriarcal a través del dolor, la sangre y el himen, tres ejes sobre los que se ha armado el mito.
La escritora saca a relucir la desigualdad de género existente en el ámbito privado: las mujeres esperan dolor durante “la pérdida de la virginidad”, mientras que ellos esperan placer. La politóloga se pregunta:
¿Cómo saber dónde está el límite si esperas sufrimiento?
«La normalización del dolor guarda relación con la sumisión y las mujeres parten con desventaja al no atender las señales del cuerpo”, escribe en sus líneas. Se evidencia la violencia ejercida en la intimidad, además de no saber identificarla.
Además, como buena socióloga, Jiménez Lastra cuenta con las opiniones y las vivencias de la juventud y explica cómo con el paso de los años la sociedad ha ido resignificando tanto el concepto de “virginidad” como el de “perderla”. Los perfiles encuestados apuntaban a que si alguien “perdía” algo, la otra persona lo ganaba y que siempre “perdía” el sujeto que era penetrado (en este caso la mujer). Este último tendía a objetivizarse. Todo ello bajo el paraguas del amor romántico, en el que se reproducen los roles tradicionales y donde lo importante es el deseo masculino.
Cambiar el lenguaje (“primera relación sexual” frente a “pérdida”), una educación sexual crítica e inclusiva y enseñar a reclamar el cuerpo como propio, son algunas de las soluciones que plantea la autora. Pese a que no podría resumir en pocos párrafos este ensayo, su lectura es esperanza en un presente en el que los peligrosos discursos de “mujer y hombre de valor” inundan las redes sociales.